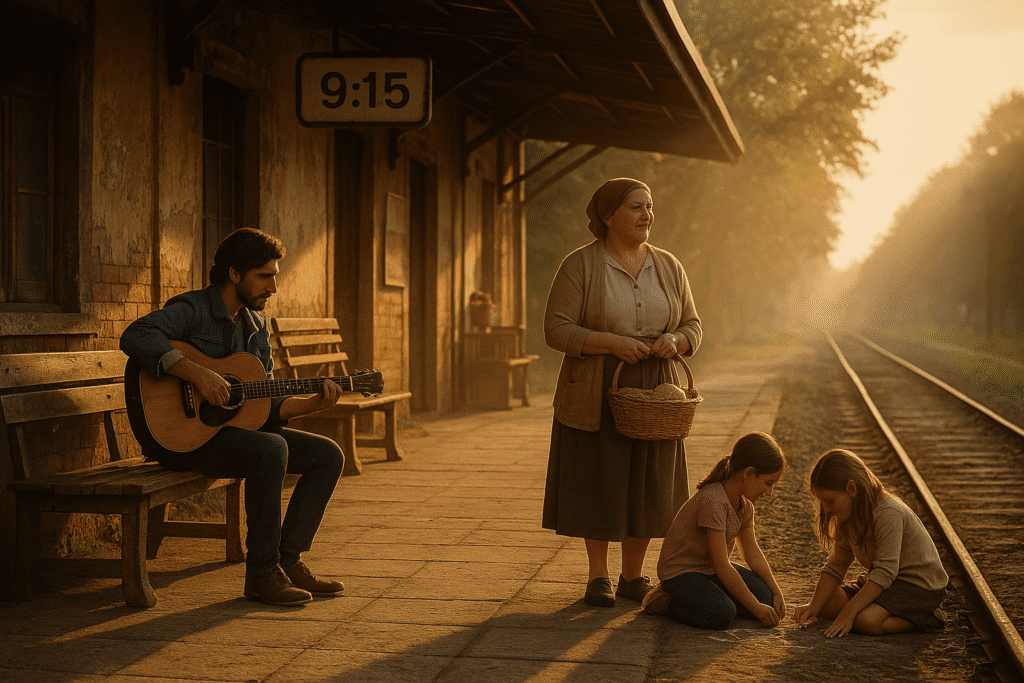La librería de los finales prestados: cerrar sin romperse
En la callecita donde el empedrado todavía tropieza, había una librería mínima con un letrero de madera: “La Última Página”. Atendía Teresa, pelo gris recogido y un timbre de voz que sonaba a marca páginas.

No vendía best sellers ni tazas con frases. Tenía otra cosa.
Detrás del mostrador, un mueble antiguo con cajoncitos de catálogo guardaba tarjetas. Cada una llevaba un final distinto, escrito a mano y fechado con un sello rojo: “Final: me perdono y sigo”, “Final: cambio de rumbo sin pedir permiso”, “Final: me quedo, pero distinto”, “Final: digo adiós con gratitud”.
—¿Para qué sirven? —preguntaban los nuevos.
—Para vivirlos —respondía Teresa—. No se compran. Se prestan. Y se devuelven cuando ya no duelen.
El primero en entrar aquel invierno fue Nico, fotógrafo con una mudanza atascada en el alma. Venía con una caja llena de cables y la historia de un amor que se había ido en silencio.
—¿Qué final querés? —preguntó Teresa.
—Uno que no me convierta en piedra.
Teresa abrió el cajón F y pasó los dedos por las tarjetas como quien acaricia lomos de libros.
—Te queda este: “Final: aprendo a mirar otra vez”. Para vivirlo, dos pequeñas tareas: ordenar tus fotos viejas y hacer una nueva serie sin nombres. Cuando lo logres, lo traés.
Nico salió escéptico. Volvió dos semanas después con los ojos menos nublados. Dejó la tarjeta sobre el mostrador.
—No sé si se terminó, pero ya no me congelo —dijo.
—Entonces seguís —respondió Teresa, sellando la tarjeta con el rojo de “devuelto”.
Otro día llegó Inés, viuda reciente. Traía una alianza en un pañuelo y la costumbre de hablar bajito, como para no molestar a la ausencia.
—Quiero un final que no traicione la memoria —pidió.
Teresa no buscó en los cajones. Se metió las manos en los bolsillos, dudó, y luego ofreció algo nuevo, escrito en ese instante:
“Final: me quedo con tu risa y dono tus silencios.”
Tareas: cocinar tu plato favorito para otros y plantar algo en la ventana.
Inés volvió un mes más tarde con las uñas un poco sucias y olor a albahaca.
—Cociné para mis vecinas —dijo—. Hablamos de él sin llorar. Planté basilisco y se me llenó la cocina de verde. Creo que este final no cierra… pero sostiene.
—Es suficiente —dijo Teresa, y la abrazó por encima del mostrador.
Mateo llegó con el corazón hecho serrucho. Dijo que se quería ir del trabajo “de toda la vida” pero le pesaba el miedo.
—Un final valiente, por favor.
Teresa le prestó: “Final: renuncio sin rencor y armo mi taller.”
Tareas: escribir la renuncia en positivo y reparar algo roto que no sea tu vida.
A las tres semanas, Mateo volvió con una tijera de podar en la mano.
—Arreglé la puerta del vecino y también la mía —rió—. Mañana entrego la carta.
La noticia se desparramó. Gente de otros barrios empezó a llegar: Lorena que no podía perdonarse, Ciro que necesitaba volver a estudiar, Amparo que quería animarse a ser madre sola, Tomás que debía cerrar una sociedad sin rabia. A cada quien, Teresa le encontraba un final prestado con pequeñas tareas, no como castigo sino como manual de uso.
—¿Y si me equivoco de final? —preguntó un adolescente.
—Lo devolvés y buscás otro. No hay multas —guiñó Teresa—. Acá no castigamos intentos.
Un jueves de tormenta, el techo de la librería empezó a llorar. Teresa cubrió el mueble de cajoncitos con un plástico y, por primera vez, cerró temprano. Al día siguiente no abrió. Ni al otro.
“Se busca a Teresa”, decía un papelito pegado con cinta en la puerta.
Pasaron cinco días. El sexto, la persiana amaneció a medias y una vecina con bufanda azul, Sara, colocó un sobre en la hendija del buzón:
“Volveré —escribió Teresa—. Si tardo, sigan ustedes. Los finales no me pertenecen: son de quien se anima a vivirlos. El mueble tiene una llave debajo del felpudo. Úsenlo bien.”
El barrio la obedeció con pudor al principio, con entusiasmo después. Nico recibió a la gente en el mostrador —sin cobrar, claro— y Inés se ocupó de las plantas y del té. Mateo arregló la gotera y construyó una repisa nueva. Cada persona que llegaba se iba con una tarjeta y una tarea pequeña: hacer una llamada, regalar un objeto que estorba, caminar sin auriculares, escribir tres verdades, dormir ocho horas, pedir ayuda, decir que no.
La librería se volvió un taller de últimas páginas vividas. No faltaron los tropezones: alguien devolvió una tarjeta arrugada, otra persona lloró en voz alta, un par discutió sobre qué final necesitaban. Pero algo era cierto: nadie salía igual.
Una tarde luminosa, Teresa volvió. Tenía menos fuerzas pero más luz en los ojos.
—Veo que no me necesitaban tanto —sonrió.
—Te necesitábamos para aprender —dijo Sara—. Ahora te necesitamos para brindar.
Hicieron una ceremonia discreta. Teresa abrió un cajón nuevo: “Finales abiertos”. Y escribió la primera tarjeta:
“Final: sigo —a pesar de todo—.”
Tareas: respirar hondo tres veces, pedir turno médico si hace falta, abrazar a alguien sin reloj.
—Este final sirve para días torpes —dijo—. No salva, pero acompaña.
La Última Página siguió funcionando aunque el empedrado se arreglara y las modas cambiaran. A veces, un turista preguntaba por qué prestaban finales en vez de vender libros.
—Porque los libros ya los cuenta el mundo —contestaba Teresa—. Lo difícil es enseñarnos a cerrar sin rompernos.
A la salida, la gente dejaba en una cajita papelitos anónimos con frases cortas, como recibos del alma:
“Hoy devolví la culpa.”
“Me fui de donde dolía.”
“Dije lo que debía.”
“Volví a estudiar.”
“Agradecí.”
Moraleja:
No todos los finales son punto. A veces son puentes. Y cuando te animás a cruzarlos, descubrís que lo que se prestaba no era el final, sino la valentía para escribir la próxima página.